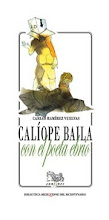Para Marina Vázquez Guerrero
Casi sin darme cuenta me he convencido que la radio es mi medio de comunicación favorito. Su zapping no resulta tan devorador como la imagen de la pantalla de la televisión, es discreto y conserva el ruido de frecuencia lo que, para sensibleros como yo, da un aire de nostalgia y extrañeza. No hablaremos de sus ventajas técnicas: tiene más alcance y accesibilidad que cualquier otro medio. Pienso en los programas de radio pero también en el poder envolvente de la música, y en los dislates humanos que se permiten quienes están en una cabina.
Con sus variantes, a la radio también se aplican los términos “hipervínculo” y “navegar”. Sólo leer la prensa se iguala al viaje exploratorio de escuchar radio para recorrer los recovecos colectivos de una sociedad que apenas conoces. La radio te presenta la moda, el gusto, las fobias, los temas, los enfados comunes y un boceto muy amplio de ese mundo al que apenas te encuentres. La televisión (que también disfruto a mares) es demasiado global para tener rasgos específicos. Claro, ningún medio es igual a otro pero ahora las series de Fox se ven en todas partes y a la larga pierden sabor.
Y ningún otro medio, salvo el libro, tiene el poder evocador de la radio. Auxiliado por la música, los sonidos son capaces de trasladarte de un sitio a otro sin moverte del asiento del auto, de la silla de la oficina o del lavatrastes de la cocina. A veces el sonido es puro vértigo, y esa tonadita es capaz de arrancarte lágrimas a destiempo. La escoba va de un lado a otro mientras escuchas la voz de aquella cantante que dos décadas atrás era el boom de la sensualidad en el país, entonando, cómo no, música de plancha tan fabulosa como “La maldita primavera”.
Lo he dicho en otras ocasiones, pero a mí la radio me hace recordar a mi abuela escuchando La Tremenda Corte al mismo tiempo que cocina una sopa de estrellitas con pera, como primer tiempo, para luego servir exquisitos tacos de nata con pimientos. Ya no puedo ni probar, ni escuchar una cosa o la otra, sin que aparezca todo el ambiente que provocaban esos elementos. Y prefiero que sea Tres Patines, y no Mario Almada, el personaje principal de este escenario.
Seguro que yo iba a ser un gran inventor. Telequinesis, transportación de desfragmentación, hipermovimientos dinámicos, eran lo mío pero debía experimentar con lo que tenía a mano. En casa, me encargué de descomponer los dos estéreos que se compraron durante mi infancia. Fui absolutamente feliz con eso. Pero fui aún más feliz cuando descubrí un teléfono cafe que entre sus bondades presumía un sintonizador de radio. En aquel entonces era divertidísimo hablar a las estaciones radiofónicas para pedir una canción dedicada a un amigo o a la chica a quien no podía decirle que era hermosa. También era gracioso escuchar esa voz nerviosa destruyendo las bocinas con el eco que se escuchaba de fondo.
El terror más insoportable de mi vida también se lo debo a ese radio cafe (el teléfono, claro, también lo descompuse). Nadie ha logrado estremecerme hasta el insomnio como esos programas de fantasmas sangrantes y muertos que visitan a los vivos. Pero un vicio morboso me obligaba a regresar el martes siguiente para escuchar otra vez las versiones ochenteras de La mano peluda. Al tercer corte comercial (cuando el locutor anunciaba la bonita melodía “La negra Tomasa”) yo corría despavorido hacia el cuarto de mis padres.
Un buen amigo mío me dice que su profe, un sociólogo al que respeto, le explicó que quienes escuchan música no han superado la adolescencia. Yo soy un melómano improvisado, y creo que Mike Davis tiene razón. En mi principio está mi final, y mi infancia todavía es destino.